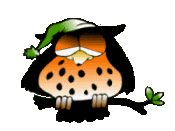.
.
JUAN MANUEL ROCA:
EL HABITANTE DEL
LENGUAJE POÉTICO.
Por Óscar
López Alvarado
Estudiante de Licenciatura en lengua castellana,
Universidad del Tolima. Ibagué, Tolima.
“Sin saber para quién,
Envió esta carta puesta en el buzón del viento.
Oscuros hombres han merodeado a mi puerta…
Una legión de sombras ha roto mi ventana.
No son duendes…
Y sin embargo,
Nos hemos visto dando nombres propios a un vacío…
Escribo esta carta puesta en el buzón del viento,
Desde una nación donde alguien proscribe el sueño”.
(Carta en el buzón
del viento).
---------
“La
poesía es un sueño provocado,
Un potro escondido en
un bosque de niebla…
Un barco cargado de
palabras
Saqueado por monjes y
escribanos…
La poesía es un sueño
provocado,
Alguien que regresa
de las provincias del silencio.
(Memorial del provocador de sueños).
-
Juan Manuel Roca.
La poesía figura en el ámbito del
silencio, del secreto cauteloso. Etimológicamente resultaría interminable
remontarnos a juicios, épocas históricas para hallar entre los vestigios su
naturaleza conceptual. Heidegger decía que el lenguaje es la casa del ser;
destino y palabra, fuente para fundar una realidad habitada que reconfigura el
mundo; poesía como verbo transfigurado, trasfondo al encuentro con el
nacimiento, localizando la vía a lo desconocido; sendero misterioso donde el
lenguaje camina para internarse en lo recóndito del alma.
Sin lugar a duda, Roca es el
caminante que con sus huellas marca posibilidad para conducir a la morada de
una palabra invisible-intuitiva, vierte un fulgor que centella desde lo íntimo
hasta lo objetivo. El encuentro con la elevación de su pluma hace que nos adentremos
a regar su floración de metáforas, lugares, recuerdos y ensoñaciones con cada
lectura; cada cúmulo de elementos que nos entrega mediante sus líneas nos
dirige a captar al interior de nuestro espíritu la profunda marca que solo es
alimentada por medio del ansia poética. Su escritura, forma de expresión que
como un autorretrato nos mira clamando desde un silencio, evoca una
identificación que a la mejor forma de poetas alucinantes, intuyendo versos propios
donde obra en nosotros el asombro y la perplejidad al roce de aquella palabra
habitada por el poeta.
Referirnos al arte poética de
Juan Manuel Roca es acceder a una experiencia significativa en la praxis de los
versos, ya que más allá de un hecho estético germina una voz que pliega al
susurro de la mirada; verlo es contemplarlo pero mirarlo es conocer de manera
personal, la preocupación y ante todo la confesión realizada en cada
lanzamiento escrito. Fue Bachelard el que dijo: “La poesía es uno de los destinos de la palabra al afinar la toma de
conciencia del lenguaje en el plano de los poemas”, y con Roca nos veos
movidos en su locución, por lo que no es en vano su composición al articular el
recuerdo en: “Una tertulia de sombras que
bebía el vino del destierro”.
Es otro mundo donde se sustenta
un presente amparado por lo imaginativo, alejándonos del tedio establecido en
una realidad cotidiana, abrumada por los acontecimientos destructivos dentro
del mismo hombre, advertimos que con el poeta abrimos el portal para
sumergirnos en otra realidad, bajo la magia de su Poiesis que nos sabe tratar y
de alguna manera reflexionar de forma serena sobre un país, una soledad. Nos
regocijamos al hecho de su sencillez, me refiero que fuera de una complejidad en
su palabra, la expresión se fundamenta en lo sosegado para una lectura sin
hermetismos. Su lirismo trasiega de lo complejo a lo sencillo. Claro está, no
pretendiendo denominar que su entrega es al facilismo sino que, sustancial en
imágenes comprendemos un lenguaje de identificación definido desde nuestra
propia alma.
Y es ante este fenómeno del
lenguaje habitado donde podemos enlazarnos mediante una comunión con el poeta.
Ya Paul Valéry lo había expresado: “La
poesía es la condición paradisiaca del lenguaje”, y al tantear la órbita de
sus poemas en una primera observación pretendemos arrebatarles su espacio para
convivir en él, siendo posterior sugeridos que, inconscientemente ya pertenecíamos
al mismo. “Sin pasaje, sin ojos en sus
ojos, /…se ve despidiendo amigos/ envueltos en el cedro del olvido”,
proclama Roca, ante una cuestión que hace sangrar sus líneas y es la de la
realidad colombiana, por ello trasciende su visión al transfigurarla en una
ebriedad que como fin último es el olvido; lo deshabitado es figurado con una
ceguera y que se fija en ausencia:
…”Un país de cielos abolidos
Y gentes que guardan en cajas de cartón
Un pedazo azul de lejanía”.
Siendo coherente, comprometido
con lo que le apasiona, relacionado íntimamente, su espontaneidad poética lo
dirige a dimensionarse en un mundo movido por su huella de vida que, aunque
equilibrado frente a las diversas posibilidades de vida dentro de la
literatura, vierte un paralelo entre lo artístico y personal. Su huella se
remite a su memoria y en palabras de Richter es “La memoria el único lugar en el que no podemos ser desterrados”,
pues con su poema “Las enfermedades del alma” Juan Manuel Roca ha compuesto una
canción contenida dentro del espacio de la soledad, pesadilla, remembranza,
tranquilidad, tedio, olvido:
…”Me da grieta
Saber que soy un sueño,
Un ruido de pisadas en la casona del mundo”.
El semblante del poeta se
evidencia en su sello escrito. A esto, Germán Espinosa, refiriéndose a Roca, comenta
que: “Nos reencontramos con las vivencias
del poeta, como si éste, para transmitírnoslas, se hubiera embebido,
previamente, en la sustancia del universo”, su experiencia irrumpiendo en
los límites de la memoria, subsistiendo en la permanencia del testimonio
metaforizado, hasta metaforseado por la complicación que contiene, lo forja en
un carácter de profundidad en el conocimiento de su ámbito, que compartido en
la significancia de la lectura llega a ser el personaje de su poesía; según
Bachelard “El poeta habla en el umbral
del ser” y es Juan Manuel el morador de ese umbral llamado lenguaje.
Leer a Roca es conmovernos, tomar
la inquietud y colocarlo en la palabra para que perdure en la memoria de los
hombres, ya que su brevedad es contundente, sin valerse de la acomodación en
extensos versos, bebe de una fuente intransitiva, frecuentada por el mismo
Perse, aquella fuente poética vuelve un mensaje o discurso en canto, desde un
tema como lo llega ser la imagen del viento, la forma de la ausencia o del
exilio, la identidad al trabajarlas es inherente. Un elemento permanente es el
exilio, arropado por la metáfora se convierte en el sentimiento colectivo del
que podemos tomar como su fuera de nuestro reconocimiento; de acuerdo con
Bernard Shaw, “Llegan a emplearse los
espejos para verse la cara, y se emplea el arte para verse el alma”, y es
con el arte poética de Juan Manuel donde vemos moldeados ciertas nociones
comprimidas de nuestro ser en sí: “La oscura
catacumba de mi pecho” confirma el poeta en ciertos vacíos que confeccionan
su lírica, con ello, permitiendo pensar en una realidad que se vea soportada
mediante las manifestaciones del arte, ya que no todos sus poemas llegan a
situarse en la posición escrita sino que se convierten por medio de cada
acercamiento, en pinturas que fundamentan contextos donde abunda el paisaje de
la ausencia, del recuerdo, del tiempo y añoranza: “El balanceo de un columpio vacío/puede ser la evocación del niño que
fuimos”.
Por otro lado, en su
característica esencial, lo que llegó a denominar el mismo poeta como “La
palabra justa en el pajar del lenguaje”, se frecuenta al interior del mundo de
la ausencia, “Cenizas del verbo” al
admirarse en los telones del recuerdo, por eso, en la invocación de sus líneas
advertimos tocar al autor por medio de la niebla del sueño, un influjo que nos
despierta dentro de la vigilia, como el Funes de Borges, Roca es el provocador
al fijar sus sueños como la vigilia de nosotros, conduciéndolo a ser un
pensador imborrable ante la reminiscencia, no se distrae y forja su mundo
apoyado en esta realidad colectiva pero abrazado a la creación que nos asiste.
O más bien, nosotros asistiendo a
ese mundo posible eludiendo cualquier otro espacio y claramente, en ese paso de
confianza apreciamos una tertulia de sombras de la que nos familiarizamos. En
el tanteo de la búsqueda al identificar voces que se enlazan en una
conversación enigmática, apreciamos la palabra de Aurelio Arturo vinculada con
la de Roca. Más que una herencia se considera la aventura del ritmo en imágenes
y tiempo que llega a emplear el segundo, pero lo que no podemos omitir es esa
edificación poética levantada al tomar estos dos cánones liricos colombianos.
Baudelaire comentaba: “Para conocer el
alma del poeta hay que buscar en su obra aquellas palabras que aparecen con más
frecuencia, de ahí se delata cuál es su obsesión”, y en este enlazamiento,
la figura de la niebla, de la remembranza generaliza hasta hallarnos tras la
perspectiva de un velo. Es el caso, por ejemplo, del poema “Canción de hojas y lejanías”:
…”En las hojas murmuraban lejanías de países
remotos,
… reían lluvias de hablas clarísimas
Como aguas…
El viento traía las lejanías como traer una hoja”.
Rico en la formalidad poética,
esta canción alude a una conexión creativa aceptando la nostalgia de las
cicatrices, callada pero palpitante desde lo humano a lo rumorado dentro del
alza de la naturaleza. Roca habla con Aurelio y le dirige su poema:
Palabras en la Niebla:
…”Estoy sentado en un mueble de niebla,
Bajo un techo de niebla y un mundo ciego…
Hablo con una muchacha que no veo ni conozco…
Oigo su voz viniendo por el pasillo de madera,
Su voz que abre en la niebla una pequeña claridad”.
En la apuntación de esta lectura,
concretamos el tejido que se establece en las letras literarias colombianas,
que reconocidas por un sentimiento de acercamiento, no perdemos el rumbo ni nos
vemos violentados, sino que, girando en torno de ellas, buscamos penetrar y
regocijarnos en el olor, el sentir de la palabra realizada.
Luego de aventurarnos a través de
los perfectos componentes poéticos en su
lírica, es de reconocer la multiplicidad en su hábitat. En un momento es
hermanastro de Caín, luego es un eco entre los demás ecos, posterior un ángel
que pretende traspasar la soledad del espejo, y asimismo una abadesa con
complejo de incertidumbre: …”Soy la
abadesa/…en mi celda pende un espejo de lágrimas/…mi temor es vivir en la amnesia
de Dios”. Viendo la historia como objeto de testimonio, libremente hace
emerger conciencias colectivas que las hiende a su alma, las remienda en su
poesía y ambiguamente las comparte desde su sentir, de ahí que Rojas Herazo no
se equivocara al decir que en Roca “Su
palabra camina a tientas”.
El tiempo, cuestión enigmática
que fecunda en el pensamiento del hombre una fuerte inquietud, se ve soportado
mediante el imaginativo trascendental que convertimos en arena o efigie. Esta
simbolización presentada de manera clara
por el poeta, no se instaura
tanto en una preocupación, sino como un tema para acceder al trasfondo de lo
que se nos escapa de las manos; esta naturalidad transformada de modo objetual
conduce a convertir una experiencia en una perspectiva más allá de lo
realizado, de lo mítico a lo apocalíptico. Ya lo vemos en su poema “Una estatua amenazante”:
“En la catedral de Segovia
La estatua de San Frutos…
Sostiene un libro que lee sin descanso:
…la leyenda dice
Que cuando se decida a pasar la última pagina
El mundo acabará…
El tiempo detenido en la página
Parece una alegoría de lo eterno”.
Con esto identificamos la
claridad del nombre Juan Manuel Roca, el viajante de las culturas, el relator
de sus experiencias, el hombre que en un parpadeo dejó de ser hombre para
convertirse en poesía, aquel que entregó de manera dialogada confirmaciones
lejanas en donde podríamos vernos partícipes de un ambito, de una vivencia
ajena, pero siempre con determinación de haber gozado de esa visión. En el
interior de cada lectura presentimos haber estado en un café cualquiera, en
algún lugar del mundo, en haber conversado dentro del Alexander Platz,
atravesado Quibdó en una canción de adioses, o siquiera habitar el condominio
de Goya. Cada encuentro es un viaje para ubicarnos en una realidad en la que
logramos existir, de la mano con Roca nuestra percepción se fundamenta en múltiples
experiencias compartidas.
En algún tiempo Holderlin comento
que “Solo los poetas fundan lo permanente”,
y con Roca existe lo sustancia del verso. A veces en su juego del lenguaje, lo principal camina desde las
intuiciones, equiparándose con arquetipos; piensa el lenguaje, lo revive por
medio de la asistencia en la palabra, creador de espacios donde prima su voz,
inunda de brillo la letra muda, la que es oscura dentro de su abandono, la luce
con metáfora haciéndola rodar en los confines centrales del poema; danza y el
poeta baila con ella, a veces una musicalidad fatalista, sombría o
esperanzadora. Tal como lo dijo Borges: “Un
idioma es una tradición, un modo de sentir la realidad no un arbitrario
repertorio de símbolos”, y en el manejo de la lengua castellana es el
destino de Juan Manuel Roca, maestro de su lengua y con ello del lenguaje
reanimando la figura del poeta, el compromiso en la labor, la eficacia en el
acierto de llegar al lector, pues hoy en día abundan los versos inconclusos y
escasean la brevedad demiurga del arte poética.
Junto a esto, retomando los
juicios de Espinosa: “Roca nos hechiza y
nos sumerge, sin transiciones, en el perímetro encantado de sus sueños, que
transforma en nuestros sueños”, advenimos a su esencia mediante nuestra
perplejidad hallando una vía para contemplar el ámbito imaginativo; advertir
huir de lo común para introducirnos en una comedia trabajada tanto para
enaltecer una literatura, como para buscar una liberación, una catarsis. Los
ensueños trascienden al alimento de lo instaurado, y con ello a fundar
profundidades, en palabras de Bachelard “La
ensoñación libera a todo soñador del mundo de las reivindicaciones”. En su
voz, en el misterio del eco de su silencio nos condiciona en que: “La poesía es un sueño provocado, /un potro
escondido en un bosque de niebla”.
Discrepo la apreciación de
Espinosa al decir que en Roca se asiste como a una crucifixión, al identificar
el oscuro presente de la patria en su poesía. Por lo que no sintiendo la flagelación
de las líneas, llegamos a concebir cierta evocación que roza el alma y se
representa en la imagen viva del exterior. Es cierto que el escritor toma esta
realidad de manera diferencial, sensible y a la vez fría, transmitiéndola por
medio de olores olvidados o de memorias decaídas, de acechanza a lo que no
conocemos:
…”Si quieren saberlo, lo único que no oigo
Es la voz de los desaparecidos.
El timbal del corazón acompasando sus silencios”.
Fuera de considerar una procesión
de nostalgias en su poesía, reconocemos una absoluta posesión en el canto de
antaño y su experiencia en el presente, y con la afirmación de Òscar Collazos
de que al interior de su poesía pervivió la “Sensibilidad
de una época”, convergemos que el llamado hechizo yace en el desafío de
sobreponerse a lo establecido, pero más aun, identificarse con ese objeto
poético, apropiárselo y llevarlo como arma, una base para la determinación
espiritual; en ese encuentro con lo abstracto que logramos palparlo,
descubrimos la forma de encanto, de posibilidad, de hábitat en el poema:
…”Entre las rectilíneas carrileras del poema
Hay un tesoro a punto de ser encontrado,
Un milagro a punto de ocurrir.
En este poema regresan al país los desterrados”.
Soñar un lenguaje, convertirlo en
ansia, tratar de devorarlo es el apetito de todo creador, y no se podría eludir
la fuente encantada de Cesar Vallejo enlazados con las nociones de Roca. Dice Héctor
Rojas Herazo que “Vallejo es el hechizado
que se contempla en el hechizo”, vertimos nuestra mirada al poeta
colombiano como aquel que habla desde el laberinto, alucinando la esperanza
reveladora de una palabra inquieta, una fantasía que acompaña los compases de
la soledad, o tan solo el vuelo de una herida al sentir la sangre regarse en
otros lugares. Sabemos que entre estos dos hermanos que expresan su cantar
mediante el español tatuado, se desnudan las llagas de una ausencia y de un
olvidado pensamiento de remembranza, el clamor renovado en versos que
poéticamente se tradujeran.
Posicionando la maestría del
lenguaje y el carácter de Roca dentro de la poesía, no callo al decir que, en
nuestra línea de la lírica contemporánea, se enlaza tan grande como el mismo César
Vallejo, ya que reiterando a Herazo “Vallejo
es interioridad pura, carente de paisaje”; Roca es entonces, trasfondo,
pintura fundamentada en prodigiosas imágenes.
Inclinado en lo propio de
interpretar y acercarse a Juan Manuel, resulta vital reconocer el vínculo
tenido con las juventudes, aún frente a la decadencia presentada (abundancia de
escribidores y pocos creadores –escritores-), hallamos un camino para
resguardarnos en la satisfacción de vivir en la poesía, aquella realidad que no
desampara; y con Roca, claramente miramos un habitante de un reino difícil de
conquistar, pero más que todo de acertar, aquel país llamado lenguaje, lenguaje
poético. Siendo así, teniendo en cuenta a Germán Espinosa en denominar a Borges
junto a Flaubert como “La perfecta
hombría de las letras”, no tiembla la mano al fundir a Juan Manuel Roca en
el carácter forjado del lirismo americano, forjando un tríptico que tal, como
el hechizo nos cautiva y estremece.
-----

+ ...+agradecer+compartir+colaborar+difundir+celebrar+acercar+
fortalecer afinidades+valorar diferencias+volver a agradecer+… + (De RAE)
----




 .
. .
.